Cruzo la plaza Santa Ana de noche, a paso ligero, llego tarde y hace frío. Llevo las solapas del abrigo de lana hacia arriba y el gesto de la cara arrugado, viene viento, lo prometo, prometo que sopla el viento. Mientras rodeo las obras de la plaza pienso más en las cosas que tengo que hacer que en la obra que voy a ver, Viento Fuerte, de Jon Fosse, en el Teatro Español. Pienso más en que tengo que comprar leche y café para el día siguiente que en cualquier expectativa que pueda tener sobre la puesta en escena de la obra teatral del escritor y dramaturgo noruego. De hecho, no sé que voy a ver algo de Fosse hasta el día de antes, cuando me regala la entrada un amigo.
Como muchos otros, yo no conocía al premio Nobel de 2023 hasta que le concedieron el mentado galardón y su obra llega a España de la mano de la editorial De Conatus. No me da tiempo siquiera a leer el tríptico, porque, recuerden, yo llegaba tarde y cruzaba, a paso rápido, la plaza Santa Ana por eso, y porque hacía frío. Así que voy a ver la obra sin ninguna expectativa.
En el escenario, un contenedor blanco que se abre al público a través de unas cristaleras. En seguida aparece uno de los personajes, el Hombre, interpretado por Felipe García. Vestido con un chubasquero de plástico marrón, frente a los asientos, evoca una ventana desde la que, parece ser, años atrás, se asomaba al mundo. Inmediatamente me acuerdo de Johannes, cómo no, el personaje de Mañana y tarde, novela del mismo Fosse. No solo por las pintas de pescador, sino por la energía con la que entra en escena y la manera en la que el personaje enuncia ese primer monólogo recordando el pasado. El Hombre parece regresar a su origen después de un viaje, uno largo, de algún lugar remoto, intuimos. Según avanza la obra, conocemos que el Hombre llega a la casa donde supuestamente vivía con su mujer –la Mujer, interpretada por Zaida Alonso– y se sorprende al encontrarla con otro hombre mucho más joven que él –el Joven, interpretado por Alberto Amarilla–, estos dos últimos vestidos con chubasqueros de plástico blanco.

No entiende qué hace la Mujer, en esa casa –que parece haber sido la suya en otro tiempo–, con ese Joven. No reconoce qué lugar ocupa en ese triangulo amoroso sobre el que comienzan a girar los tres personajes y sus discursos, «qué haces aquí», «qué hace él aquí», «quién es». Sobre esta trama mínima y el baile reiterativo del texto, se mueve y avanza la obra sin llegar a revelar su secreto; sin llegar a dejar claro quién es quién, qué pasó, y si acaso si ese Joven no sea sino una imagen fantasmal del Hombre del pasado. Y es que no se puede hablar de los personajes de Fosse sino recalcando, apuntillando una y otra vez, un “parece ser”, “da la sensación”, ya que hay en su trabajo una constante neblina que los acorrala y le impide a una terminar de saber si estos van o vienen; si están reviviendo su pasado, acaso tal vez uno no vivido, lo que pudo ser, pero no; si están muertos, vivos o ninguna de las dos y toda esa confusión que les rodea es la propia de quien despierta de un mal sueño.
«Si fuera una persona feliz, feliz con mi teléfono móvil, sintiéndome bien y afortunado, no creo que escribiera. O hubiera escrito un libro y ya está».
Jon Fosse
Todo esto está en la escritura de Fosse y está en la propuesta de Viento Fuerte que lleva a las tablas del Español el director José María Esbec. Está en el desconcierto que transpiran los personajes; en su sorpresa ante lo que ven; en su propia incredulidad sobre lo que ven a pesar de estar viéndolo. Sin embargo, hay algo en las interpretaciones que no termina de cuajar, como si los propios personajes no terminaran de creer, –entender, incluso–, lo que dicen. Parece que los actores sueltan el texto más que interpretarlo, en una especie de vómito –lento, sí, pero desparramo en cualquier caso–. Molestan sobre todo los «bueno» que van modulando el monólogo del Hombre y que, suenan a cualquier cosa menos a espontaneidad en su discurso. Algo a lo que tampoco contribuye el hecho de que reciten el texto prácticamente paralizados, estáticos, y que lo más expresivo que hagan sea moverse en circulos sobre sí mismos.
Y en ese ir y venir de incredulidad, celos y estupor, van entrando y saliendo del habitáculo acristalado del contenedor. Es verdad que la obra se plantea en un espacio y tiempo indefinidos, apenas esbozados bajo la mención de un apartamento n.º 14, pero da la sensación de que la elección de ese contenedor blanco, frío y aséptico, solo se justifica para que, en un momento dado, pueda dispararse un cañón de aire desde el suelo que haga flotar y ondear los chubasqueros hacia arriba. Una imagen escénica que no logra, en mi opinión, esa belleza poética que persigue al evocar el título de la obra y que, si a algo termina emulando es a un escaparate de Rains, supermoderno y performático. No ayudan tampoco a encarnar esa belleza inaprensible y onírica de los textos de Fosse las imágenes de primerísimos primeros planos de los personajes que se proyectan sobre los paneles blancos. Paneles que los intérpretes van deslizando y cambiando de posición en una coreografía que tampoco aporta ningún sentido más allá de poner en escena algo, de poner en escena una actividad que no contribuye a sumar ninguna capa de significado. El momento culmen llega, en este sentido, cuando la Mujer toma un megáfono para dirigirse al Hombre, que la increpa con sus preguntas. Un megáfono, intuyo, que pretende subrayar el mutismo de una mujer subyugada por ese amante que la retiene y que viene a poner de relieve la incapacidad de la mujer para hablar, gritar, expresarse. Algo que, sin embargo, ya vemos desde el comienzo, una violencia silenciosa y silenciada que ya está ahí, que ya se ve, tanto que resulta hasta molesto que recurran a este objeto que, al menos a mí, me saca totalmente del universo de lo poético y me lleva a una charanga de verano con la trompeta y el kalimotxo incluidos.

No digo que sea fácil llevar a escena un texto de Fosse. De hecho, me parece algo dificilísimo. Y tampoco puedo establecer comparaciones, ya que es lo único que he visto suyo. No me molestan las obras en las que aparentemente no pasa nada, todo lo contrario: me fascinan, ya sea literarias o fílmicas. Desde el propio Fosse hasta las películas de Hong Sang-Soo, por ejemplo. Pero no encuentro en este Viento fuerte nada que tenga que ver con lo que verdaderamente significa llevar algo a escena, situarlo en unas coordenadas que implican hacerse cargo del espacio y del tiempo escénicos. Todo lo poético que habita en esos personajes titubeantes de Fosse y su escritura redundante y circular, se desvanece aquí en una propuesta que lleva la inmovilidad hasta el paroxismo. No se encuentra en esta versión de Viento Fuerte la fuerza, valga la redundancia, del ambiente más onírico y críptico del que el noruego se vale para navegar, magistralmente, en la complejidad de los vínculos personales, la dificultad de lidiar con el tiempo –siempre inasible– y de la incapacidad de hacer las paces con lo que fuimos y dejamos de lado, con las vidas no vividas que son, casi siempre, tanto o más que lo que somos. No se encuentra nada de ese Jon Fosse que afirma «Si fuera una persona feliz, feliz con mi teléfono móvil, sintiéndome bien y afortunado, no creo que escribiera. O hubiera escrito un libro y ya está».
Pienso en eso mientras termina la obra y los espectadores aplaudimos. Mientras intento escrutar a mi alrededor qué piensa el resto, poner el oído para ver si escucho algún comentario, lo que sea, algo. Y entonces sucede, lo escucho: «Pues sí que hace viento». Lo suelta uno de los hombres que estaba sentado en mi fila –era un grupo de tres parejas, hombres y mujeres, de unos sesenta años–. «Pues sí que hace viento». Y entonces la mirada cómplice, la risa entremordida, todavía tácita, tímida, porque los actores acaban de despedirse de las tablas y hay que guardarles un mínimo de respeto antes de salir del teatro, algo así a como cuando de niño lograbas la admiración de tus compañeros por haber hecho un chiste valiente, medio despectivo, cuando el profesor acababa de salir por la puerta de clase. Pero, ahí está, redondo, lúcido, folclórico, perfecto. «Pues sí que hace viento». Me rio, y pienso en la cantidad de poesía que puede llegar a encerrar un chascarrillo.
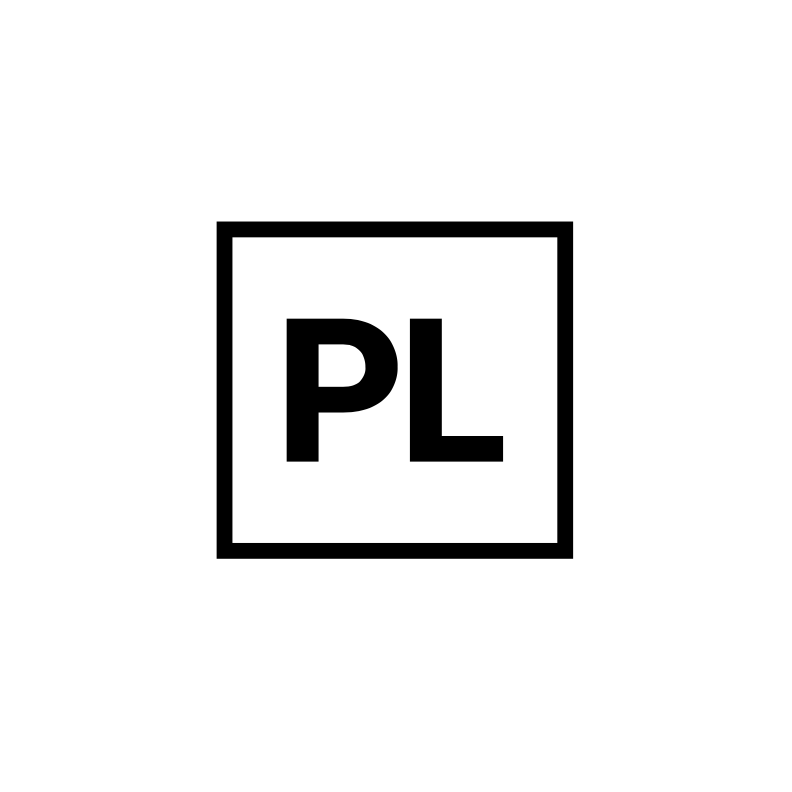

Deja un comentario